|
Sebastián de Covarrubias Horozco:
Tesoro de la lengua castellana o española (1611)
y Suplemento manuscrito
CUANDO, EN 1726, se
preparaban los primeros pliegos del Diccionario de
Autoridades, el Tesoro de la lengua castellana o española
de Sebastián de Covarrubias era considerado por los académicos
de la RAE la única luz lexicográfica que podía guiarles. Así lo
afirman en el «Prólogo» diciendo que, por entonces
«la lengua
española, siendo tan rica y poderosa de palabras y locuciones,
quedaba en la mayor oscuridad [...] sin tener otro recurso que
el libro de Tesoro de la lengua castellana o española,
que sacó a luz el año de 1611 Don Sebastián de Covarrubias».
Aquellos mismos
académicos también advirtieron enseguida que el Tesoro de
Covarrubias no era exactamente un «diccionario» y que su validez
como modelo teórico era limitada. En efecto, del Tesoro
al Diccionario de Autoridades (y a la lexicografía
moderna) va un mundo. No es solo el paso de cien años, ni
siquiera el cambio de la labor de un solo hombre por la labor
colegiada de un grupo selecto amparado por toda una Real
Academia. Es también el parcial abandono de una mentalidad
enciclopédica pre-ilustrada, convergente con otras muchas
iniciativas intelectuales de comienzos del siglo XVII (silvas,
misceláneas, polianteas... o la obra emblemática del mismo
Covarrubias), que indaga en los orígenes de las palabras y
pretende escarbar, además, en el sentido moral —obviamente
trascendente— del mundo y el lenguaje. Así, el Tesoro de
Covarrubias tiene un atractivo cultural inmenso: no podemos
leerlo como un mero repertorio de voces del español definidas,
comentadas, estudiadas en su etimología e interconectadas, sino
en su calidad de monumento literario justo en el centro del
Siglo de Oro español, obra de un hombre de la misma generación
de Miguel de Cervantes.
A pesar del
reconocimiento unánime, desde su misma aparición, de las
variadas virtudes del Tesoro, ha sido muy menguada su
fortuna editorial. La princeps de 1611 es reconocidamente
incompleta y Covarrubias murió en 1613 dejando preparado para la
imprenta un Suplemento que permanecería manuscrito. En
1674, Benito Remigio Noydens publicó una segunda edición
—dividida en dos partes precedidas de Del origen y principio
de la lengua castellana de Bernardo Alderete (o Aldrete)—,
donde añade sus propias entradas pero ignora el Suplemento.
A partir de aquí, el Tesoro no vuelve a ver las prensas
hasta 1943, en la edición de Martí de Riquer. La mala fortuna
hizo también que dos antiguos intentos de continuar y completar
la labor de Covarrubias, el de fray Pablo Cenedo (Nuevo
tesoro de la lengua castellana) y el de Juan Francisco Ayala
Manrique (Tesoro de la lengua castellana) quedaran éste
sin concluir y se perdiera aquél. No obstante, que
el Tesoro
era una obra viva se prueba al observar que
está en la raíz de
varios diccionarios bilingües europeos de los siglos XVII y
XVIII (Cesar Oudin, Lorenzo Franciosini, John Minsheu, John
Stevens...). Y, sobre todo, su aprovechamiento casi completo en
el gran diccionario monolingüe de Autoridades.
La primera tarea que debía afrontar un editor moderno era la presentación coherente de todo aquel material lexicográfico que escribió Covarrubias con intención de publicarlo de manera unitaria. Es decir, integrar en la edición del
Tesoro de 1611 las páginas manuscritas del Suplemento que ya estaban puestas en limpio para la estampa; páginas que, además, Covarrubias debió redactar de manera casi simultánea a las del libro. El trabajo se ha llevado a cabo perfectamente en la edición de Ignacio Arellano y Rafael Zafra. Además, estos editores emprendieron una segunda tarea más complicada: recomponer hasta donde fuera razonable sin falsear los propósitos del autor el orden y estructura, a veces laberínticos, de las entradas del diccionario. Las vacilaciones ortográficas de Covarrubias, más los meros errores tipográficos de los impresores que separaron o juntaron voces en la serie de entradas sucesivas, eran parte principal del problema. Arellano y Zafra ofrecen así un texto rigurosamente revisado, con modernización de la ortografía para facilitar la ordenación y, a la vez, conservan en lo posible la estructura primitiva para no alterar el peculiar discurso asociativo de Covarrubias, próximo, como hemos señalado, a una miscelánea o silva. Se utiliza para este fin un sistema de doble forma: manteniendo en su lugar la original pero remitiéndola a la modernizada. La edición se completa con los añadidos de Noydens, en apéndice, más una rica
suite de ilustraciones que otorgan un apoyo visual, a veces imprescindible, para la cabal comprensión de alguno de los conceptos u objetos mencionados por Covarrubias.
Es obvio que este DVD, que incluye la edición de Ignacio Arellano y Rafael Zafra, facilita enormemente la consulta de todo el corpus. Pero aporta otro material básico: los
facsímiles fotográficos completos de la edición
princeps de 1611 y del Suplemento manuscrito, enlazados página a página con la transcripción. La
plantilla de búsquedas que hemos diseñado permite una lectura muy refinada del
Tesoro, aislando unidades como el idioma, los refranes y frases proverbiales, etc.
Tras haber colaborado en la edición de Arellano y Zafra en la revisión de los textos latinos y hebreos, en una próxima
segunda edición del DVD daremos también el texto transcrito literalmente de la princeps
y del Suplemento, lo que permitirá el acceso a las grafías y a la organización primitiva. En esta nueva transcripción llevamos a cabo la
anotación completa de las fuentes clásicas. Y, dado que para Covarrubias el hebreo es la lengua de la que derivan las otras, y ofrece más de ochocientas etimologías hebraicas en buena parte fantásticas, nuestro colaborador especialista en hebreo George Sajo realiza una exhaustiva anotación comentando el auténtico significado de las voces y aclarando sus fuentes, a veces oscuras y rabínicas, así como los motivos que pudo tener Covarrubias para admitirlas.
Anotamos copiosamente el resto de las fuentes del Tesoro y editamos
los
materiales lexicográficos españoles más importantes previos al
texto de Covarrubias (Nebrija, Palencia, Alcalá, Aldrete, Venegas, López de Tamariz, Argote de Molina, García del Palacio, Guadix, Poza, Hidalgo, Rosal, Valverde...). Y, en fin, proporcionamos enlaces al
Diccionario de Autoridades, cuya edición tenemos ya avanzada para su aparición en otro CD de Studiolum.
Si introduce la palabra «Covarrubias» en nuestra
base de datos
bibliográfica obtendrá un listado actualizado y muy completo de
referencias críticas sobre este autor, su Tesoro y sus
Emblemas morales.
|
| |
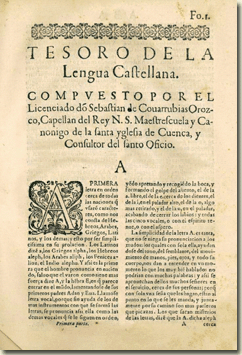
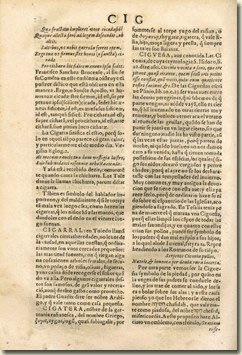
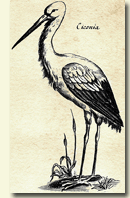 CIGÜEÑA. Ave
conocida; lat. ciconia, de cuya etimología San Isidoro, lib.
12, dice así: «Ciconiae vocatae a sono, quo crepitant, quasi
cicaniae, quem sonum oris potius esse constat, quam vocis, quia eum
quatiente rostro faciunt», etc. De las cigüeñas escribe Plinio,
lib. 10, cap. 23, ser unas aves entre las demás peregrinas, que ni
sabemos de qué parte vengan ni a dónde vayan. Ello es cierto, que
han invernado en otras tierras muy remotas, y vuelven a tener acá el
verano; al revés de las grullas, cuando se han de partir se juntan
en un lugar cierto, sin quedar ninguna. Nadie las ha visto partir,
aunque las vean estar juntas, porque parten de noche; ni cuando
vuelven no nos damos cato a su venida, hasta que tienen tomada
posesión de sus estancias; los cuales (digo sus nidos) dejaron
cargados y pertrechados, porque el aire no se los desbaratase CIGÜEÑA. Ave
conocida; lat. ciconia, de cuya etimología San Isidoro, lib.
12, dice así: «Ciconiae vocatae a sono, quo crepitant, quasi
cicaniae, quem sonum oris potius esse constat, quam vocis, quia eum
quatiente rostro faciunt», etc. De las cigüeñas escribe Plinio,
lib. 10, cap. 23, ser unas aves entre las demás peregrinas, que ni
sabemos de qué parte vengan ni a dónde vayan. Ello es cierto, que
han invernado en otras tierras muy remotas, y vuelven a tener acá el
verano; al revés de las grullas, cuando se han de partir se juntan
en un lugar cierto, sin quedar ninguna. Nadie las ha visto partir,
aunque las vean estar juntas, porque parten de noche; ni cuando
vuelven no nos damos cato a su venida, hasta que tienen tomada
posesión de sus estancias; los cuales (digo sus nidos) dejaron
cargados y pertrechados, porque el aire no se los desbaratase
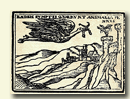 con
las tempestades del invierno. Muy común es, y muy antigua, la
devoción que se tiene con esta ave; y ella parece serlo, porque de
ordinario hace su nido sobre el campanario de las iglesias,
acogiéndose a sagrado. En Tesalia tenía pena de muerte el que mataba
una cigüeña, porque ellas limpian los campos de todas las malas
sabandijas; y en cuanto con ellas crían sus pollos, pueden ser
símbolo de los padres que dan mal ejemplo a sus hijos, a lo que
alude Juvenal, satyra 14, reprehendiendo a los romanos de su
tiempo: con
las tempestades del invierno. Muy común es, y muy antigua, la
devoción que se tiene con esta ave; y ella parece serlo, porque de
ordinario hace su nido sobre el campanario de las iglesias,
acogiéndose a sagrado. En Tesalia tenía pena de muerte el que mataba
una cigüeña, porque ellas limpian los campos de todas las malas
sabandijas; y en cuanto con ellas crían sus pollos, pueden ser
símbolo de los padres que dan mal ejemplo a sus hijos, a lo que
alude Juvenal, satyra 14, reprehendiendo a los romanos de su
tiempo: ———– serpente ciconia pullo
Nutrit, et inventa per devia rura lacerta. Por otra parte vemos ser la cigüeña símbolo de la piedad,
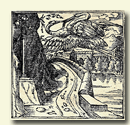 por cuanto
en la vejez de sus padres se conduele dellos, y los trae de comer al
nido, y los saca a volar sobre sus alas; y a esta causa pienso yo
que los hebreos le dieron el nombre הסידה,
hasidah, que vale tanto
como piadosa, del nombre הסד,
hesed, misericordia.
A este propósito hace Alciato un emblema, con el título «Gratiam
referendam», que viene a este propósito. La
pintura es una cigüeña que lleva a otra medio desplumada sobre sí;
está tomado de los hieroglíficos de Oro Apolline Niliaco: por cuanto
en la vejez de sus padres se conduele dellos, y los trae de comer al
nido, y los saca a volar sobre sus alas; y a esta causa pienso yo
que los hebreos le dieron el nombre הסידה,
hasidah, que vale tanto
como piadosa, del nombre הסד,
hesed, misericordia.
A este propósito hace Alciato un emblema, con el título «Gratiam
referendam», que viene a este propósito. La
pintura es una cigüeña que lleva a otra medio desplumada sobre sí;
está tomado de los hieroglíficos de Oro Apolline Niliaco:
Aerio insignis pietate ciconia nido
Investes pullos pignora grata fovet,
Taliaque exspectat sibi munera mutua reddi,
Auxilio hoc quoties mater egebit anus,
Nec pia spem soboles fallit, sed fessa parentum
Corpora fert umeris, praestat et ore cibos. Y esto ha estado tan recebido que esta piedad que el hijo usa con su
padre viejo, llamaron antipelargia,
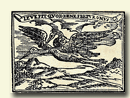 ἀντιπελαργεῖν,
proverbialis figura, promerentibus gratiam in tempore referre, vicem
rependere, a ciconiae natura sumptum, quae pelargus
graece dicitur, quaeque eumdem nidum repetit, et genitricis senectam
educat. Haec Lex. grae. Entre las demás leyes de Solón había una que
declaraba por infame al hijo que no alimentaba a su padre
necesitado, con estas palabras: «Si quis parentes non nutrierit,
infamis esto». Y todas las leyes tocantes a esta materia, las
llamaron por la mesma razón pelárgicas. ἀντιπελαργεῖν,
proverbialis figura, promerentibus gratiam in tempore referre, vicem
rependere, a ciconiae natura sumptum, quae pelargus
graece dicitur, quaeque eumdem nidum repetit, et genitricis senectam
educat. Haec Lex. grae. Entre las demás leyes de Solón había una que
declaraba por infame al hijo que no alimentaba a su padre
necesitado, con estas palabras: «Si quis parentes non nutrierit,
infamis esto». Y todas las leyes tocantes a esta materia, las
llamaron por la mesma razón pelárgicas.
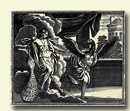 La cigüeña no tiene lengua,
y así le falta la voz y el canto; pero poniendo el pico sobre la
espalda hace un cierto ruido o murmullo, semejante a voz, de donde
tomaron ocasión los poetas para fingir que Antígone, hija de
Laomedón, rey de Troya, presumiendo mucho de su hermosura, quiso
competir con la diosa Juno, la cual airada deste atrevimiento, la
convirtió en cigüeña, habiéndole primero sacado la lengua, como lo
cuenta Ovidio, lib. 6 Metam.: La cigüeña no tiene lengua,
y así le falta la voz y el canto; pero poniendo el pico sobre la
espalda hace un cierto ruido o murmullo, semejante a voz, de donde
tomaron ocasión los poetas para fingir que Antígone, hija de
Laomedón, rey de Troya, presumiendo mucho de su hermosura, quiso
competir con la diosa Juno, la cual airada deste atrevimiento, la
convirtió en cigüeña, habiéndole primero sacado la lengua, como lo
cuenta Ovidio, lib. 6 Metam.: Pinxit et Antigonen ausam contendere quondam
Cum magni consorte Iovis, quam regia Iuno
In volucrem vertit; nec profuit Ilion illi,
Laomedonve pater, sumptis quin candida pennis,
Ipsa sibi plaudat crepitante ciconia rostro.
 La cigüeña es símbolo del verano, porque en ese tiempo vuelve, y del
criado leal, que torna a reconocer la posada antigua y el pan que
comió en ella. Con un ramo de plátano en el pico sinifica el que
está prevenido contra las asechanzas de su enemigo, por cuanto teme
que la lechuza no se le siente sobre sus huevos y se los haga
hueros, por la mala calidad que tiene, empollando los de cualquier
otra ave; y no osa llegar donde hay ramos de plátano, por antipatía
que hay entre ella y este árbol. También es símbolo de las atalayas,
por cuanto hace su nido en las altas torres, de donde descubre toda
la campaña. En el remate del cetro real, La cigüeña es símbolo del verano, porque en ese tiempo vuelve, y del
criado leal, que torna a reconocer la posada antigua y el pan que
comió en ella. Con un ramo de plátano en el pico sinifica el que
está prevenido contra las asechanzas de su enemigo, por cuanto teme
que la lechuza no se le siente sobre sus huevos y se los haga
hueros, por la mala calidad que tiene, empollando los de cualquier
otra ave; y no osa llegar donde hay ramos de plátano, por antipatía
que hay entre ella y este árbol. También es símbolo de las atalayas,
por cuanto hace su nido en las altas torres, de donde descubre toda
la campaña. En el remate del cetro real,
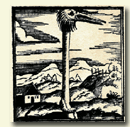 como tenemos dicho en otra
parte, sinifica la piedad. Y rematemos este discurso con un término
de irrisón, que hoy día se usa en Italia, que para decir de uno que
detrás dél le van haciendo cocos y burlas, dicenla cicogna; y trae
origen que yéndole detrás hacían con la mano y los dedos una forma
de pico de cigüeña, como que le abre y le cierra, y juntamente
haciéndole gestos. Y esto es lo que quiso decir Persio, satyra
prima: «O, Iane, a tergo quem nulla ciconia pinsit», por cuanto
figuraban a Jano con dos caras, una delante y otra detrás. Algunas
cosas prodigiosas se cuentan de las cigüeñas cerca de su gobierno,
que parece humano y político, por cuanto en la parte donde se han de
juntar para partirse, castigan a la que se tarda. Hacen sus velas y
toman su viaje con mucho silencio. Escriben los autores, que
teniendo Atila determinado de no alzar el cerco de Aquileya hasta
tomarla y saquearla, las cigüeñas pronosticando su destruición se
salieron de la ciudad, y la desampararon antes del tiempo que
acostumbraban irse; y entre otros autores verás al padre Pineda, en
su Monarquía, lib. 14, cap. 28, § 2.
Cigoñal, la pértiga enejada
sobre un pie derecho con que sacan en algunas aldeas el agua de los
pozos, por la forma que tiene de cuello de cigüeña, como así mesmo
llaman grúa a la máquina con que suben piedras grandes a los
edificios, por la semejanza que tiene al cuello de la grúa, o
grulla. Pico de cigüeña, hierba conocida, dicha en griego
γεράνιον, geranion, quasi gruaria, latine rostrum ciconiae.
También la llaman vulgarmente aguja de pastor. Vide Diosc., lib. 3,
cap. 125 y allí a Laguna. como tenemos dicho en otra
parte, sinifica la piedad. Y rematemos este discurso con un término
de irrisón, que hoy día se usa en Italia, que para decir de uno que
detrás dél le van haciendo cocos y burlas, dicenla cicogna; y trae
origen que yéndole detrás hacían con la mano y los dedos una forma
de pico de cigüeña, como que le abre y le cierra, y juntamente
haciéndole gestos. Y esto es lo que quiso decir Persio, satyra
prima: «O, Iane, a tergo quem nulla ciconia pinsit», por cuanto
figuraban a Jano con dos caras, una delante y otra detrás. Algunas
cosas prodigiosas se cuentan de las cigüeñas cerca de su gobierno,
que parece humano y político, por cuanto en la parte donde se han de
juntar para partirse, castigan a la que se tarda. Hacen sus velas y
toman su viaje con mucho silencio. Escriben los autores, que
teniendo Atila determinado de no alzar el cerco de Aquileya hasta
tomarla y saquearla, las cigüeñas pronosticando su destruición se
salieron de la ciudad, y la desampararon antes del tiempo que
acostumbraban irse; y entre otros autores verás al padre Pineda, en
su Monarquía, lib. 14, cap. 28, § 2.
Cigoñal, la pértiga enejada
sobre un pie derecho con que sacan en algunas aldeas el agua de los
pozos, por la forma que tiene de cuello de cigüeña, como así mesmo
llaman grúa a la máquina con que suben piedras grandes a los
edificios, por la semejanza que tiene al cuello de la grúa, o
grulla. Pico de cigüeña, hierba conocida, dicha en griego
γεράνιον, geranion, quasi gruaria, latine rostrum ciconiae.
También la llaman vulgarmente aguja de pastor. Vide Diosc., lib. 3,
cap. 125 y allí a Laguna. |